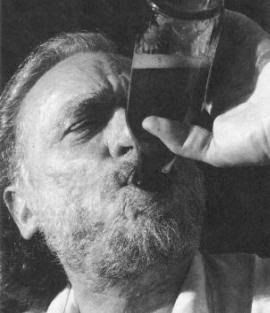Desde muy chico, Julio siempre quiso ser escritor, un gran escritor, era su sueño anhelado.
Cuando entró a la secundaria, por su cumpleaños, su mamá le regaló un libro de Homero, ese que cualquier persona debe o debería tener en su biblioteca. Pero La Odisea no fue la única obra que Julio leyó de pequeño, La Metamorfosis de Kafka, Los Cachorros de Vargas Llosa y Los Inocentes de Reynoso fueron sus preferidos de tantos libros que hacían soñar al muchacho.
-Yo quiero ser como ellos –pensó un día Julio, que ya había pasado los quince-. Quiero escribir y que me lea todo el mundo y sepan quién soy y ganar premios y enseñar a la gente que dejen volar su mente, que sueñen siempre.
Ernesto, el padre de Julio, no estaba de acuerdo con su hijo ni con su madre, que lo apañaba. Él siempre ha pensado que el ser escritor es ser un vago, un bueno para nada, que eso es para los ricos y nada más. Siempre discutía con su esposa sobre eso, la pasión de su hijo:
-Nunca dejaré que mi hijo sea un maldito escritor.
-Pero es lo que él ama; su sueño, Ernesto. No seas egoísta.
-No me importa lo que él diga… Será ingeniero como yo, cállate tú.
Siempre era igual. Ernesto peleando con su mujer y el chico, con veinte años encima, escribiendo, solo en su habitación, su primera novela.
Un día, en la soledad de la noche, Julio estaba escribiendo unas memorias que desde hace mucho tiempo quería empezar a redactar, con una musiquita de fondo, Sabina, Camila y luego Páez.
Y de pronto entró a mi habitación mi padre.